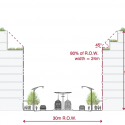Edwards Bello y el historial de llamas del Puerto
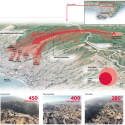 Por Roberto Careaga, La Tercera.
Por Roberto Careaga, La Tercera.
El cronista escribió sobre los incendios que, históricamente, han devastado la ciudad.
“En Valparaíso los incendios sirven de referencia familiar; se dice: este nació el día del incendio grande, etc.”, escribió el periodista y narrador Joaquín Edwards Bello (1887-1966), dando cuenta de una constante fatal: las llamas son parte de la naturaleza del Puerto. El cronista, quizás el mejor retratista de la escurridiza idiosincrasia chilena en el siglo XX, hizo de los incendios uno de sus temas fetiches. Creció con ellos. El autor de El roto nació en Valparaíso el 10 de mayo de 1887, a menos de dos semanas de que ardieran la plaza Sotomayor y sus alrededores. De regreso de Europa, en 1920, a Edwards Bello lo recibieron dos incendios simultáneos: “Desde mi mirador en el Coppola vi el impresionante espectáculo: fuego en el extremo derecho y en el extremo izquierdo: en el Barón y en la Aduana”. Llegó a llamarlos la “fiesta porteña”.
Mucho antes de la existencia del escritor, la ciudad ya tenía una historia de siniestros. Ayer, en el diario El País, el premio nacional de Humanidades Agustín Squella recordaba que los changos, antes de que se aparecieran los españoles por América, llamaban a la zona donde está Valparaíso “alimapa”: lo que quiere decir tierra (mapa) quemada (ali). Uno de los primeros registros de incendio está fechado en noviembre de 1683, y afectó a las bodegas del naciente puerto. Calles estrechas, madera desde el piso a los techos, luminarias humeantes y un viento antojadizo se conjugaban para amenazar a Valparaíso. En diciembre de 1850 ocurrió otro siniestro de grandes proporciones: afectó a la calle Esmeralda y quemó 13 casas, almacenes de Aduanas y tiendas. Al año siguiente se fundan las dos primeras compañías de bomberos del Puerto. “El Cuerpo de Bomberos es una institución cívica espontánea que no tiene igual en el mundo entero”, escribe Edwards Bello. “Los bomberos son voluntarios; cada colonia extranjera forma su bomba, que compite con las otras de una manera entusiasta. Casi todos los jóvenes elegantes son bomberos”, agrega.
En noviembre de 1858, el fuego volvió a la misma calle. Otro de los grandes afectó a la Compañía Sudamericana de Vapores, en mayo de 1903. Once años después, en mayo de 1914, ardió un edificio en la esquina de Cochrane con la plaza Echaurren, que terminó con más de un centenar de vidas.
Muchos de los siniestros ocurrían cerca de fin de año, anota Edwards Bello, quien en sus crónicas observa las pulsaciones que, a su juicio, revelan los incendios: “El porteño no entiende de antiguallas, de cachivaches mohosos y polvorientos; todo ha de ser nuevo y flamante; le gusta el cambio; se aburre de todo; como un eterno niño quiere siempre una cosa nueva. Mira el incendio con gusto, primero porque es bombero y segundo porque piensa que ahí donde arde una casa vieja ha de alzarse una nueva, recién barnizada, con termosifón y calefacción y agua corriente”. A la luz de la tragedia actual, parece una mirada frívola; quizás hace 60 años tenía sentido. Cuando es cínico y amargo, puede que sea más certero: “Lema del incendiario: la bulla pasa y la plata queda en casa”.